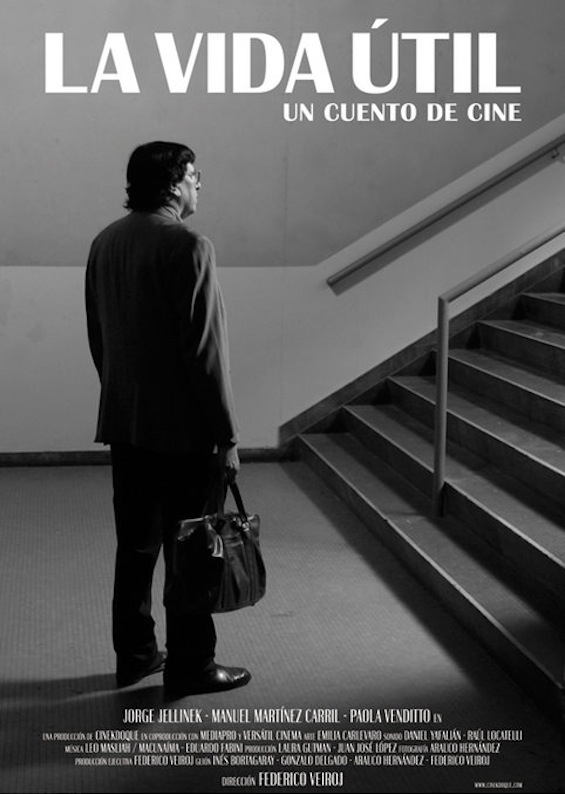Todos somos responsables de cómo estamos y también de cómo queremos estar

¿Cómo transitar esas turbulentas aguas para lograr un nuevo equilibrio en la relación gobierno-sociedad? ¿Qué medidas tendrían que tomar los líderes políticos para que la población pueda superar el escepticismo que se ha instalado en la ciudadanía y sentar las bases para recobrar el optimismo, la ilusión, la decisión de luchar y de trabajar para cambiar el orden de las cosas? Si otros países han logrado salir de situaciones más graves, ¿por qué no habremos de poder nosotros?
El malestar en la sociedad puertorriqueña hoy
“El hombre tiene una agresividad innata que puede desintegrar la sociedad.”
-Sigmund Freud, El malestar de la cultura, 1929
Sin entrar a discutir la compleja y rica obra de Freud, quiero partir de esta afirmación, vertida en uno de sus ya clásicos mundiales, para proponer otra idea para reflexión: ¿qué pasa cuando una sociedad permite que la agresividad innata de los seres humanos florezca sin cortapisas porque no ha creado un clima idóneo para el desarrollo pleno de talentos y capacidades individuales y colectivas? Todas las personas nacen con una particular combinación de genes y condiciones físicas y mentales, pero el desarrollo de la personalidad, de la curiosidad, de las habilidades y las capacidades para interactuar con otros dependerá de las oportunidades que vayan teniendo, así como de las relaciones que vayan entablando, a lo largo de su vida. En la literatura sobre desarrollo se habla de la necesidad de contar en la sociedad con un ambiente propicio, con un terreno fértil (enabling environment), para que las personas puedan desarrollarse plenamente y para que las políticas públicas, así como la acción ciudadana, puedan ser efectivas. Generar y cuidar ese ambiente, indispensable para el bienestar de todas las personas, debe ser siempre una tarea compartida entre el gobierno, la ciudadanía y el ámbito empresarial. Los textos de Gramsci sugieren la necesidad de contar con un equilibrio de “estado-mercado y sociedad civil”. Llevando su mirada un poco más lejos podríamos decir que cuando ese equilibrio es positivo podría haber un ambiente propicio para impulsar el desarrollo humano sostenible, que implica que todas las personas pueden tener igualdad de oportunidades para hacer florecer sus talentos y capacidades.
Para mí es claro que, lejos de ir enriqueciendo y expandiendo ese ambiente propicio para el florecimiento de las personas, Puerto Rico ha ido retrocediendo en lo que había logrado. Hoy, pocas personas pueden decir que el contexto del país les es favorable, individual o colectivamente. En distintas medidas y formas, están mal las familias pobres, los trabajadores asalariados, los cuentapropistas, los empresarios en casi todos los rubros y los profesionales e intelectuales. La responsabilidad por ello no recae solo en los pésimos gobiernos que hemos tenido sino también en la intrincada madeja de relaciones con Estados Unidos y en nuestras propias familias, instituciones y líderes. Pero sobre todo, se debe a que el equilibrio gramsciano se quebró hace mucho y el mercado domina prácticamente todas las esferas de relaciones. Hemos dejado de ser ciudadanos y asumido la identidad de consumidores, por demás voraces y depredadores. Por ello, todos somos corresponsables de los problemas que hoy tenemos; y sin la acción concertada de todos no saldremos adelante.
Dado el actual estado de situación, parece cada vez más difícil hablar de “la sociedad puertorriqueña”, como si fuera un todo homogéneo porque los patrones que tejían y sostenían la cohesión social en nuestro medio fueron progresivamente resquebrajándose. Hoy, aunque compartamos el gran malestar que existe en el país, lo hacemos desde distintos lugares y visiones. Por un lado, el país tiene todavía una proporción muy significativa de población que ha estado marcada desde hace años por las carencias, las vicisitudes, la vulnerabilidad y la cultura que se genera en un medio de pobreza. Con los recursos propios y ajenos que hemos tenido a disposición, no hemos tomado suficientemente en serio esta cuestión y no nos hemos dispuesto a generar un clima de igualdad de oportunidades para el desarrollo de todas las personas. Hemos permitido, colectivamente, que la segmentación social oriente el desarrollo físico de las ciudades; la máxima aspiración es a vivir en una urbanización cerrada, porque privilegiamos protegernos del otro, del distinto.
También permitimos que las escuelas públicas fueran quedando como educación de segunda para los pobres. ¿Cuántos de los hijos de los políticos o funcionarios gubernamentales van a instituciones públicas? Muy pocos, lo que manda una señal terrible.
En vez de utilizar los recursos de los programas contra la pobreza para convertirlos en recursos para el desarrollo, optamos por fomentar la dependencia como paradigma de política social, razón por la cual más de la mitad de la población no trabaja, no se anima, o no está en condiciones de generar su propio sustento. Eso ha sido una estocada grave a la dignidad de las personas, a la construcción de una ética del trabajo y a la autoestima de esa población. Pero además, ha alimentado la rebeldía, la hostilidad y revanchismo social, lo que se derrama hacia otros sectores del país. Y con su buena dosis de razón.
Las administraciones del gobierno en Puerto Rico en los últimos cincuenta años han tendido a favorecer a los que mayores bienes y recursos poseen, haciendo que algunos sectores puedan estar en una situación mucho mejor porque pueden evadir impuestos, obtener concesiones para sus empresas y acumular cada vez más. Pero además, se ha tendido a favorecer a las grandes empresas norteamericanas que han desplazado al capital puertorriqueño en la producción y en la distribución de bienes y servicios. Las farmacias, los colmados, los bazares fueron suplantados por megatiendas que venden productos casi todos hechos fuera de Puerto Rico. El balance, por donde quiera que se le mire es cuestionable: generan puestos de trabajo en menor cantidad de los que se eliminan, no contribuyen a la formación de capital nacional, e imponen patrones de consumo que exceden las necesidades y capacidades de adquisición de la mayoría de la población puertorriqueña. Estas megatiendas y sus sagaces estrategias de venta nos han llevado a niveles insospechados de endeudamiento personal y con ello a mayor estrés en la vida cotidiana. La voracidad de poseer, de enriquecerse y de consumir, no solo del sector social pudiente, sino de todos los que quieren emularlo, es también una expresión de la agresividad que hablaba Freud, que ciertamente contribuye a desintegrar la sociedad. El consumismo afirma el individualismo, obnubila las prioridades de las personas y reduce las relaciones humanas al intercambio comercial. Los intermediarios de los meganegocios -abogados, contables, gerentes- han emergido como un nuevo sector social que se inserta cómodamente en esos patrones de consumo exorbitantes, dando la espalda a las consecuencias nefastas que están generando en el país.
A pesar de que hubo años de mucho crecimiento económico en Puerto Rico, la brecha social nunca se achicó porque nunca hubo políticas claras y coherentes dirigidas a ello. La desigualdad social se asumió en Puerto Rico como un hecho de la vida, una especie de “such is life”, sobre todo porque los dirigentes nunca prestaron atención a las investigaciones que se hacían en todo el mundo y que demostraban que la desigualdad retrasa las posibilidades del desarrollo, donde quiera que se dé. Años y años de estudios y publicaciones no han logrado mover un centímetro las mentes de nuestros políticos en torno a este asunto. La única experiencia piloto innovadora que pudo haber tenido un impacto importante en reducir la desigualdad se dio en la administración de la gobernadora Sila M. Calderón. Pero como todos sabemos, la misma fue masacrada por la siguiente Administración, de su propio partido, y del que siguió. En conclusión, la brecha social en Puerto Rico no se ha logrado reducir y ello sigue atentando contra nuestras posibilidades de reencauzar el desarrollo.
Lo que sí se ha achicado son los sectores medios, como resultado de los procesos económicos de las últimas décadas. Estos, que proveían la plataforma para el ascenso social, y que de muchas maneras sirvieron de colchón o espacio de encuentro entre uno y otro mundo, habían permitido que allí se gestara una metáfora de “lo puertorriqueño”. Pero el achicamiento de ese espacio amortiguador ha hecho que nos vayamos moviendo hacia una sociedad dual, con visiones de mundo, patrones de conducta y de consumo, formas de relacionamiento, ideas sobre el futuro, y cultura general distintas. Un verdadero abismo nos amenaza: la vida de quienes llevan ya tres generaciones viviendo bajo niveles de pobreza muy poco tiene que ver con el mundo de los profesionales, los empresarios y la elite burguesa. Demás está decir, que cada sector carga con su propio malestar a cuestas, día a día…
Para los sectores acomodados que pudieron subsistir tranquilamente durante muchos años, Puerto Rico está invivible. El temor a ser asaltado, secuestrado, abaleado, tiene lastimosamente una base de realidad que se confirma cotidianamente con las estadísticas del crimen y la delincuencia, donde se demuestra que la gran mayoría de los delitos son cometidos por jóvenes que provienen de sectores de prolongada pobreza. No es aventurado afirmar que una guerra social se ha instalado en el país y que nos está costando una cantidad de víctimas que supera largamente la de otras naciones.
Una relectura de los textos clásicos sobre pobreza y desigualdad nos lleva a concluir que estamos frente a una situación límite en Puerto Rico. La guerra social emana de la profunda desigualdad económica que existe. Por ella, negocios de ilícitos como el narcotráfico y el trasiego de armas, florecen como alternativas a la producción de bienes y servicios, que es la base del quehacer económico en cualquier sociedad. Para comenzar a recomponer el tejido social se precisa, pues, una estrategia a corto y largo plazo para reducir los niveles de pobreza y desigualdad generando una economía basada en el trabajo y producción. Puerto Rico tiene que cambiar de modelo económico; el que tenemos está colapsado desde hace años y no lo hemos enterrado. No es posible generar puestos de trabajo atrayendo empresas de consumo de los Estados Unidos que perpetúan la fuga o reprimen la posibilidad de construir capital local.
¿Por qué no se ha hecho esto antes? Todos sabemos que en Puerto Rico hay muchos economistas que vienen desde hace años pronosticando la debacle que hoy vivimos. Los que estaban en posiciones de poder nunca escucharon, fueran del PNP o del PPD. Les bastaba con asegurar fondos federales para mantener tranquilos a los pobres y alimentar la corrupción en los más pudientes.
¿Por dónde comenzamos?
1. El gobierno debe y puede tomar decisiones bien informadas –basadas en investigación, con visión estratégica y con el insumo de participación de la ciudadanía
Tres elementos son indispensables para mejorar los procesos de toma de decisiones. Primero, es necesario hacer un llamado a las autoridades gubernamentales y a los legisladores para que den un primer paso fundamental: basar sus decisiones en evidencia, en investigación, no en meras intuiciones; o peor aún, en las presiones que sobre ellos ejercen diariamente diversos sectores de interés, generalmente ajenos a las necesidades reales del pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico tiene instalada una extraordinaria capacidad de investigadores académicos, deseosos de apoyar los procesos de toma de decisiones. Pero generalmente se prefiere contratar a un consultor norteamericano que a uno de aquí. Eso tiene que cambiar. En la reciente discusión sobre el futuro del aeropuerto internacional de San Juan quedó claro que nuestros economistas manejaban más información y datos que los que usó el gobierno para tomar una decisión tan importante para el futuro del país. Deben crearse comisiones asesoras de expertos en todos los ámbitos donde tenemos problemas, porque de lo contrario se seguirá gobernando con los datos, siempre dudosos, base de los cabilderos. Esto es especialmente importante en la Legislatura, donde los asesores deben ser realmente reclutados sobre la base de mérito o peritaje en el asunto que deben tratar las Comisiones.
En ese mismo afán de generar un proceso de toma de decisiones informadas, es imprescindible que Puerto Rico refuerce su base estadística y pueda generar sistemas de información estratégica. Si bien en los últimos años se muestran mejoras notables a partir de la instalación del Instituto de Estadísticas, todavía persisten problemas que deben superarse en la ruta de crear una base sólida de información estadística para la gestión gubernamental. Lamentablemente, todavía tenemos problemas de comparabilidad y confiabilidad en las estadísticas que se recopilan. El Instituto necesita muchos más recursos y apoyo para llevar adelante una buena función. Otra de las razones para no tener un buen sistema estadístico es que nuestro país no participa del trabajo en equipos de especialistas que se hace en los organismos internacionales. Lograr participación, aun en carácter de miembros asociados, en organismos como el PNUD, la UNESCO, la CEPAL, la OEI, nos permitiría avanzar mucho en esta dirección.
El tercer mecanismo para mejorar la capacidad de tomar decisiones informadas es generar diálogos permanentes con la ciudadanía. En muchos países existen los consejos o cabildos ciudadanos asesores, organizados temáticamente; también están los presupuestos participativos, donde la población se expresa mediante el voto sobre los proyectos que deben ser prioritarios; en otros países se usan los medios masivos para sostener diálogos interactivos con la población. No basta con tener uno o dos representantes ciudadanos en las corporaciones públicas. Hay que cambiar radicalmente la forma de relacionamiento con la población para mejorar los procesos de toma de decisiones. La era de la política clientelar se acabó. Hoy la ciudadanía tiene acceso a muchas fuentes de información, además de sus vivencias personales, que pueden contribuir a tomar decisiones mejor informadas. Todos ganamos con la incorporación de la participación ciudadana en la toma de decisiones. En San Juan, la nueva alcaldesa ya está tomando medidas para hacerla una realidad en la capital. El gobierno central también debe hacerlo.
2. La ciudadanía toda debe hacer un magno esfuerzo para reducir sus niveles de consumo, generar ahorros e invertir en desarrollo colectivo.
El presidente de Uruguay, José Mujica, ha asombrado a todo el planeta por tener la sencillez y la austeridad como centro de su vida. Sus discursos han circulado por todo el planeta, incluyendo a Puerto Rico, así como las imágenes de su casa rústica, su Volkswagen viejo y hasta la perra sata de tres patitas que lo acompaña cotidianamente. Mujica, y muchas otras personas entre las que me incluyo, hemos sido felices sin un Rolex, porque el relojito de $10 o $20 marca la misma hora que aquel otro que cuesta sobre $5,000. Hemos aprendido a estar bien vestidos, limpios y adecuados sin gastar una fortuna y a adornar nuestras casas con elementos naturales como plantas, piedras, cosas que hemos traído de alguna aventura o pasadía y que además nos devuelven recuerdos hermosos. Hemos aprendido a reparar lo que se daña y no a tirarlo; hemos aprendido a reusar, reconvertir y reciclar, mientras otros despilfarran e inundan el medioambiente con basura. Puerto Rico padece de exceso de consumo, en todos los órdenes. Las compras en los megaclubes han hecho engordar a la población hasta casi reventar; por ello, cada dos o tres meses hay que comprar ropa nueva porque quedó chica. Es un consumo tóxico, que nos enferma progresivamente. La buena noticia es que podemos cambiar; podemos reducir significativamente los gastos en consumo y además descubrir nuestra propia creatividad haciendo más con menos. Ello nos dará nueva energía para seguir cambiando y así poner en marcha un proceso colectivo que puede transformar nuestras vidas significativamente.
En algunos países las mujeres están haciendo grupos de trueque para intercambiar ropa en vez de comprar nueva. En otros, se paga por las bolsas en el supermercado o llevas las grandes más fuertes, que se venden para reducir el impacto del plástico sobre el medioambiente. También se han abierto clubes de amigos que saben reparar cosas –planchas, televisores, batidoras, tostadoras y otros electrodomésticos. Se reúnen una vez al mes para conversar, tomar algo y entre todos revisar y arreglar lo que hayan traído. Los sorteos de regalos de cumpleaños, Navidad y otras ocasiones van ganando espacio en familias y lugares de trabajo, contribuyendo a reducir la presión de tener que hacer tantos regalos. Las tiendas de segunda mano proliferan en todos los países; no porque no se pueda pagar por cosas nuevas, sino porque ha ido surgiendo una nueva conciencia de la necesidad de ser más austeros, ahorrar más e invertir en cosas realmente importantes que eleven el potencial de desarrollo de la población. Tenemos que comenzar cada uno a proponer con los amigos y amigas formas de reducir el desenfrenado consumo que existe en Puerto Rico. Tenemos también que apostar a comprar en los establecimientos puertorriqueños –medicinas, comida, ropa- para contribuir con nuestra acción individual a generar un mejor futuro colectivo. Si no hacemos esto, que es un esfuerzo personal mínimo, no podremos quejarnos más de cómo nos va en el país.
3. Crear un fondo nacional de desarrollo con aportes de todos
La idea de los fondos nacionales se ha utilizado en muchos países para poner en marcha procesos de cambio. Se trata de crear un organismo ciudadano, con una junta de directores compuesta por personas de impecable reputación, que genera un espacio para la recepción de donativos y administra (gratuitamente) un programa de apoyos a proyectos que presentan organizaciones bona fide de la sociedad civil. Propongo que este fondo se inicie con lo que son ahora los barriles y barrilitos de la Legislatura y se hagan campañas ciudadanas para que la población toda aporte mensualmente lo que pueda. Las redes sociales pueden ser un medio sumamente eficaz para lograrlo. Todos somos responsables de cómo estamos y también somos responsables de participar para definir cómo queremos estar.
En Quebec hace más de dos décadas comenzó a crearse un fondo de este tipo, dirigido entonces a fortalecer el quehacer científico y hacer la ciencia un elemento importante de la cultura popular. Aportaban los jubilados, las enfermeras, los maestros, las viudas con sus pensiones; es decir, los y las ciudadanas comunes que separaban unos pesitos cada mes para apoyar el esfuerzo colectivo. En pocos años el fondo pudo ofrecer capital semilla a proyectos de ciencia y tecnología prometedores, que a su vez, donaban al fondo cuando comenzaban a obtener ganancias. Hoy operan más de doscientos fondos ciudadanos en Quebec dirigidos a estimular el desarrollo de esa región de Canadá, que aspira a convertirse en un estado nacional. Han sido claves en lograr la transformación económica y social que Quebec ha tenido.
Para terminar, quiero insistir en que lo importante es reconocer que pasó el tiempo de quejarse. Es tiempo de comenzar a unir los esfuerzos, muchos y variados, que desde la sociedad civil se vienen haciendo desde años. Ya probamos en agosto y en noviembre de 2012 que por la vía electoral podíamos impulsar algunos cambios. Ahora hay que ir por más. Cada cual puede aportar muchísimo a tejer un nuevo soporte de la cohesión social en Puerto Rico; cada cual puede contribuir a generar más ahorro interno reduciendo su consumo excesivo. Muchas personas pueden ayudar a que la educación pública sea mejor aportando alguna parte de su tiempo a apoyarla. Todos tenemos algo que ofrecer; talentos y capacidades, que con nuevos intercambios y experiencias se desarrollarán cada día más, haciéndonos mejores seres humanos. Así, el país podrá comenzar a cambiar.