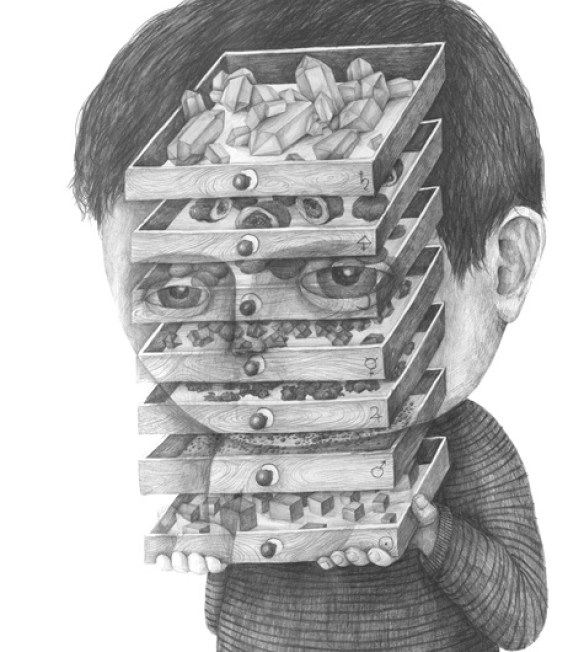Piedra escrita (a propósito del día de los pueblos indígenas)
Escribir es buscar en el tumulto de los quemados el hueso del brazo que corresponda al hueso de la pierna. Miserable mixtura. Yo restauro, yo reconstruyo, yo ando así de rodeada de muerte.
—A. Pizarnik
Las vidas de los tontos que han quedado fuera del presente y al margen de la historia. Al vaciar el tiempo para que pueda haber Historia y progreso, para que pueda comenzar a escribirse el Libro, el camino se puebla de innumerables restos arqueológicos que carecen de Historia, imágenes y palabras sin naturaleza que quedan fuera del Gran Relato, restos sin unidad ni grandeza, a menudo ridículos.
—JL Pardo
También sé que el sol se pone a las 6:17 p.m. y que el atardecer astronómico transcurre esa noche del 31 de agosto de 2016 entre 7:29 p.m. y 7:55 p.m. El tiempo del golden hour no me importa tanto, porque lo que voy a fotografiar es la Vía Láctea. Lo que sí me importa es llegar con luz, porque no sé bien dónde exactamente me voy a spotear en la Piedra Escrita y al no ser vecino del lugar ni conocer a nadie de allí, no tengo idea si se pone caliente por las noches o si hay nébula o jangueo.
Resulta que hay jangueíto. Llego más temprano de la cuenta, demasiado diría yo. Ni modo. Previendo que todos los negocios estaban efectivamente cerrados por ser un miércoles, me consuelo sabiendo que llevo una cantimplora con ron. El parking es grande pero estaciono cerca de la carretera. Mientras camino hacia la rampa de madera que te baja al río, veo dos carros estacionados fuera de vista de la calle y me perseo. Llegando abajo me corretean por el lado unos niños y un perrito. Había una familia.
Ya abajo me acomodo entre la piedra y la piscina natural que se forma frente a esta. Casi acaban de ser las cinco. Me visto de paciencia ante la espera y empiezo a planificar el tiro de esa noche mientras me echo un roncito de vez en cuando y hablo con la pareja que andaba con los niños. Salieron de Bayamón y habían pasado por la Cueva del Indio, aprovechando el único día libre que tenía él para pasear. Les digo a lo que vengo, hablamos un poco más y se despiden.
 Poco antes de eso llegan dos muchachos, quienes saludan y se tiran al agua. Al ratito llegan cuatro más. Trato de no verme tan sospechoso ahí sentado, pendejeando con un trípode y un mochila llena de equipo. Me perseo de nuevo un poco, porque son muchos, me imagino que ellos igual conmigo, aunque sea uno, porque llevo botas y me veo como uniformado, estoy seco y no muestro intenciones de meterme al agua.
Poco antes de eso llegan dos muchachos, quienes saludan y se tiran al agua. Al ratito llegan cuatro más. Trato de no verme tan sospechoso ahí sentado, pendejeando con un trípode y un mochila llena de equipo. Me perseo de nuevo un poco, porque son muchos, me imagino que ellos igual conmigo, aunque sea uno, porque llevo botas y me veo como uniformado, estoy seco y no muestro intenciones de meterme al agua.
¿Qué yo hacía allí? Les explico. Me cuentan que son del lugar. Les hablo de las estrellas y de la Vía Láctea. No conocían lo que era eso, pero sí sabían de mirar las estrellas y del “lucero que sale solo de madrugada”. Mencionan que desde el puente sobre la represa del Lago Caonillas se ven bien. Tienen razón. Estaban allí de pasada en un día cualquiera: el lugar es como la piscina de su casa. Se los hago notar y les explico que en la losa las estrellas no se ven igual por culpa de la contaminación lumínica, que son afortunados. Asienten medio escépticos.
Pasadas casi dos horas completas empieza a caer la noche y los muchachos se despiden. Desde Tres Picachos, hacia el este, todo ese rato habían estado saliendo nubes que tapaban el cielo casi entero menos hacia el sur, por donde saldría la Vía Láctea en casi hora y media más de espera.
Había decidido cruzar al otro lado del Río Saliente para esperar allá, por detrás de la Piedra Escrita, según me recomendaron los muchachos para que no me tuviera que mojar (entendieron la que había). Por esa ruta se hace fácil porque el río se vuelve como una quebradita hacia la orilla. Solo hay que buscar paso firme sobre el granito mojado, que es mantequilloso. Además, siendo que unas cuantas pulgadas de agua en movimiento pueden quitarle a uno el balance—sobre todo con unos roncitos ya adentro—el asunto es en verdad más complicado de lo que parece.
A medio camino detrás de la piedra cruzo un matorralito que hay allí y, tras unos pasos, ya estoy de nuevo sobre piedra firme y monolítica, del otro lado. Con la confianza de quien encuentra una cerveza después de un largo viaje, caminé rápido hacia el spot que tenía chequeado, metiendo el pie derecho en un charco sobre el granito, cayéndome de culo acto seguido.
Con el mismo amor me paro con las nalgas y la mochila mojadas, me sobo, busco dónde ponerla lejos del agua y dejo el trípode en el charquito aquel. Verifico cuánto se mojó, todo está bien. Desempaco lo que voy a usar, poniéndolo todo ordenado sobre una piedra, como si fuese mi escritorio, y me busco otro spot para sentarme entre el equipo y el trípode. La última espera ha comenzado.
De momento, en medio del río, en la parte donde varias charcas de unen y el agua se vuelve un espejo interrumpido solo por un pedazo gris de granito que emerge del negro reflejado del cielo, noto una garza real, igual de sigilosa que la primera estrella de la noche que va cayendo. Se mueve poco o nada y cuando lo hace, se desplaza lentamente y en el más absoluto silencio, buscando alguna presa antes que caiga completa la noche.
Hay algo en forzar los ojos a presenciar estas veladuras hasta su ausencia casi total. Entre el blue hour—cuando el sol prosigue su caída—y la desaparición de todo lo que va quedando de su claridad, puede pasar fácil poco más de una hora. En ese transcurso van apareciendo poco a poco los planetas y las estrellas de menor magnitud (más brillantes) junto a las aves crepusculares. Igualmente, uno lo va notando poco a poco. Todo transcurre sistemáticamente, en cierto orden que incluye los sonidos de insectos, anfibios, reptiles y aves que harán de la noche su espacio de ser.
Se disuelve la pausa blanca en el paisaje de aquella aparición. Poco después emerge otra, igual sobre una piedra, pero ominosa, como una gárgola perchada de una cornisa en una catedral enterrada. Una yaboa común, que se mueve más que la garza, casi continuamente pero no menos sigilosa mirando el agua. Para solo un instante y voltea a verme. Sigue y cruza hacia un costado del río. Me acuerdo de ella.
 Las demás estrellas continúan apareciendo. En el pedazo de cielo hacia donde voy a hacer el tiro, se divisa claramente el triángulo que llevaba iniciando aquellas noches, formado por Saturno, Marte y Antares, también asoman las principales estrellas de Escorpio.
Las demás estrellas continúan apareciendo. En el pedazo de cielo hacia donde voy a hacer el tiro, se divisa claramente el triángulo que llevaba iniciando aquellas noches, formado por Saturno, Marte y Antares, también asoman las principales estrellas de Escorpio.
Frente a mí, la cámara espera en silencio igual que yo, pero con sus tripas misteriosas en reposo, montada ya en el trípode medio hundido en el agua del charco sobre el granito jabonoso. Detrás de esta, al otro lado del río, llega un playerito coleador, una especie migratoria que nos visita desde finales del verano hasta los primeros meses del año. Esta habita las orillas de ríos y quebradas, llega hasta estos interiores de nuestro territorio. Moviendo su colita para arriba y para abajo (de ahí su nombre), se pasea por la orilla, frente a las diaclasas de exfoliación—las grietas y fracturas por donde la roca ígnea se va rompiendo con el pasar de los años y las inclemencias del tiempo.
¿Qué habrán visto las cientos de miles de generaciones de esta especie a lo largo de toda su evolución sobre cómo emergieron estas islas de la corteza terrestre? ¿Las habrán ido descubriendo por decenas de millones de años hasta conocer las rendijas por donde ahora discurre el agua que esculpió estos peñones? ¿O la habrán ido trepando poco a poco desde cuando solo era un chorro cayendo de un montículo en medio del mar? ¿Qué saben ellas de la cuenca del río si la vieron crecer con las islas mientras se seguían separando los continentes?
 Me hago estas preguntas en la espera del atardecer astronómico y vuelvo a mirar los petroglifos que se ven al tope de la Piedra Escrita. ¿Qué pensaba esta gente? ¿Cuán bestias debieron ser los españoles como para esclavizarlos y exterminarlos sabiendo poco o nada de su cosmogonía? Gracias a ellos solo podemos especular y deducir a partir de culturas similares de la cuenca amazónica. Es una mierda y me alegra que perdieran su imperio.
Me hago estas preguntas en la espera del atardecer astronómico y vuelvo a mirar los petroglifos que se ven al tope de la Piedra Escrita. ¿Qué pensaba esta gente? ¿Cuán bestias debieron ser los españoles como para esclavizarlos y exterminarlos sabiendo poco o nada de su cosmogonía? Gracias a ellos solo podemos especular y deducir a partir de culturas similares de la cuenca amazónica. Es una mierda y me alegra que perdieran su imperio.
Cerca del filo superior de ese monolito hay varios espirales. En algún momento tuve cierta obsesión con ellos. Los veía en todas partes y los estoy viendo de nuevo allí. Son más que los petroglifos figurativos. También hay círculos concéntricos y otras figuras que parecen nebulosas o partes de la Vía Láctea. El centro de esta, de hecho, sigue escondido detrás de unas ramas inmensas que cuelgan sobre el lugar. Me acuerdo de ella otra vez.
Llega un segundo playero coleador, le sobrevuela al primero y se posa un poco más arriba. Aquel lo ve y se mueve más abajo. Se hacen un llamado entre ellos. Suena un martinete preocupado por mi presencia y, desde más arriba, entre los árboles, el ronroneo de un mucarito ameniza la sucesión de espectros que me acompañan en el río. Quizá por ello el barrio se llama Coabey—el lugar donde habitan los muertos, según Méndez Caratini, cuyas fotos vi de niño.
¿Cuántos años habrán pasado tallando aquellas formas en la piedra? ¿Habría sido aquel lugar el único claro de bosque cuando vivían sus autores? Si lo fuera, tendría todo el sentido del mundo haber marcado esa piedra en la falda de aquella montaña sagrada, levantada de las entrañas del planeta por movimientos tectónicos y esculpida por las fuerzas que arremolina la Tierra en cada vuelta diaria.
Que soledad tan grande estar entre tanto fantasma. Ya son muchas más las estrellas que llenan el cielo, algunas se mueven en líneas rectas—son satélites—otras se las trajeron los humanos a la tierra y contaminan el entorno. El reloj da la hora esperada, me doy otro roncito y a hacer lo que vine a hacer.
Tras un rato empiezan a salir más nubes y veo de un satélite, en mi celular, algunos aguaceros no muy distantes. El centro galáctico sigue tras las ramas, pero ahora con hambre y tras haber pensado en tantas cosas, decido que es tiempo de salir de la joyanca a buscar una cerveza y algo de comer. Llevo fácil más de cinco horas aquí. Suficiente.
Me va mejor que de ida, pero me vuelvo a resbalar en el granito del otro lado. Igual caigo de culo, no pasa nada. Subo por las escaleras para evitar jangueos en los gazebos de la rampa si los hubiera (antes había visto luces de carros). Hago un mal viraje y sorprendo un carro parqueado en algún camino y me prende las luces. Me disculpo, vuelvo y encuentro la escalera de nuevo.
Arriba, el estacionamiento está vacío, salvo por mi carro y un BMW. Dos muchachos se fuman un philly. Hago saludo amistoso. Nadie dice nada. Llego al carro y salgo más perseado que en cualquier otro momento de la noche.
“Guau, en Jayuya hay más vida nocturna que en Utuado”, me digo de camino, buscando dónde comerme algo. Paso un truck de pizza sirviendo a la gente que salía de un juego. Se veía bien, pero acabo en el servicarro de un Burger King más abajo. Chicken tenders precariamente comidos: sin mirarlos y mientras guío.
Paro en la última barra antes del cruce de salida del municipio. Pasan las últimas noticias de la noche en el televisor que es el único acompañante del bartender. Repaso rápidamente las fotos que acabo de tomar. Busco el tiempo de una y lo meto en el App de astronomía que uso, para ver cuál satélite pasaba sobre la Piedra Escrita al momento de la foto. Resulta que era el Hubble, mirando pa’ lejos. Me sonrío. Miro pa’ cerca, a la Medalla. Está fría y bien rica. Ya es hora de volver.
* Versión revisada del texto previamente publicado en Ahora la turba.